 |
| Foto tomada de internet |
(Relato en remembranza)
Este relato es real, con algún matiz, aderezo o mezcla de tiempos, pues en la nevada de 1954 a la que se alude tenía yo 3 años, pero el caso de Palomo fue una par de años después.
----------------------------
Había
amanecido un día frío, desangelado, con algo de nieve aún, tras la sorprendente
nevada de un febrero loco que este año se había pasado 10 pueblos. Hacía
lustros que la nieve no asoma por aquellos parajes. No era habitual que en el
sur se diera esa nevada, si acaso unos copos temblorosos que se diluían al
contacto con la tierra, como la estrella fugaz se volatiza con la fricción al
entrar en la atmósfera. Carámbanos, rincones teñidos de un blanco residual,
charcos de agua helada donde los pajarillos bebían pero no osaban bañarse, eran
testigos mudos de lo acontecido días antes, cuando una tremenda tormenta de nieve trajo un manto blanco al amanecer,
cubriendo al cortijo de un níveo esplendoroso confundiendo paredes y suelo en
una continua superficie alba. Los hombres, gañanes, arrieros, mozos de mulas y demás labradores, fueron abriendo vías
para romper el inusitado y pertinaz cerco de la nieve que había cubierto el
suelo con una capa próxima a los treinta centímetros. Paleando con denuedo hicieron
caminos hasta comunicar las diversas estancias del cortijo: cuadras, graneros,
pajar, portalón, zonas habitables, etc. En el centro del patio se erguía el
brocal del pozo asociado al abrevadero de las bestias. Desde él, también se
hicieron surcos labrados en la nieve para comunicarlo con las diferentes
dependencias.
Nada
más entrar por el portalón se encontraba al frente la zona habitada, cocina y
chimenea fogón, donde la casera cocinaba los potajes y fritangas de la tropa de
gañanes y labriegos; al lado y en el piso superior encontrabas estancias mal
dotadas, donde dormía sin demasiado confort la gente temporera, aceituneros,
segadores, recolectores, etc. Una sólida y pulcra puerta con cerradura
establecía el límite con las dependencias que usaba el administrador y el
señorito cuando venía; desde allí se accedía a los graneros. A la izquierda se
encontraban las cuadras, con el pajar y una especie de entresuelo donde dormía
el gañán que cuidaba las bestias. A la derecha los espacios dedicados a los
aperos de labranza, almacén de material, garaje con un pequeño taller de
reparaciones y otros recintos.
Curro,
subido al tejado en temeraria actitud de equilibrista, intentaba reparar
algunos desperfectos que la presión de la nieve sobre el frágil techo había
producido. Él era el albañil, además de gañán experto en el dominio de las
mulas, con la fuerza y el peso adecuado para hundir la cuchilla del arado y
sacar la tajada de la tierra en un surco interminable. En su pueblo, cuando el
trabajo en el cortijo se acababa, ejercía ese oficio. No era un maestro en ese
difícil arte de la albañilería, pero le metía mano a todo con una temeridad que
rayaba en la inconsciencia. Hoy tenía miedo, pues el peso de la nieve y los
efectos del deshielo habían dejado en evidencia la fragilidad de aquellos viejos
techos donde se conjugaba la caña, el barro y la teja con un enjuague de yeso. Ya
se había desprendido algún trozo de tejado que debería reparar sin dilación para
evitar que el pajar quedara a merced de la amenazante lluvia. Debería ir con cuidado
si no quería dar con sus huesos en el suelo, o mejor dicho, en el pajar. Al menos
el golpe sobre la paja no sería tan traumático como el porrazo en el patio.
Andaba
Curro en estas disquisiciones y otras preocupaciones propias de su oficio,
cuando le distrajo la imagen de Antoñito jugando con Palomo. Palomo era un
perro blanco, grande y fiel, de raza indefinida, que siempre acompañaba al chaval
como leal guardián y defensor. La madre del niño, que sentía un terrible pánico
por las serpientes, decía haber visto como se le erizaba el pelo, rugía
amenazante y ladraba con la vista puesta al frente; era una serpiente que se
escabulló llevada por el miedo ante la amenaza de Palomo.
Pobre
crío, pensó el gañán, que tiempo más malo le ha tocado vivir en su infancia,
aunque él, con sus tres años, vivía un mundo irreal donde esas cuestiones no
tenían cabida. Hambre, escasez, frío, mal abrigo y rodeado de miseria y pobreza
tras esta terrible contienda civil que nos ha tocado sufrir. Al menos, en el
cortijo, no le faltaría un bocado de pan, aunque fuese duro. Y Curro dejó volar
su pensamiento recordando las ilusiones de la gente cuando la II República
prometía liberarles del yugo de los señoritos explotadores. Una sonrisa se le
escapó de sus labios reviviendo sus andanzas, sus luchas, junto a sus
camaradas, contra los que tuvieron la osadía de levantarse contra el legítimo
gobierno. Fueron tiempos de esperanza, de libertad y promesas de un futuro
mejor, de igualdad entre los hombres y de una revolución en la educación
llevando las escuelas a los pueblos…
Su
rostro se transformó en compungido, serio y afligido pensando que todo fue un
espejismo, que se perdió la guerra, que se le llevó a un hermano en el campo de
batalla y a otro fusilado a los pies de la tapia del cementerio. Él había
escapado de milagro al no tener delitos de sangre, decían los vencedores, como
si ellos no tuvieran miles de esos delitos acumulados a sus propias espaldas;
pero el vencedor siempre tiene la razón, la razón de la fuerza, claro. Ellos
mataban por justicia, los demás por asesinos y traidores a su patria. Malos
tiempos vinieron para él y los suyos, hubo palizas buscando delaciones, sorna y
chanza por ser rojo, humillaciones y desprecios. Al final, sumiso y obediente,
acabó aceptando al explotador contra el que quiso luchar. Había aprendido que
en este nuevo orden, para evitar problemas y sobrevivir, lo mejor era callar y
obedecer al amo, sí al amo, eso era el señorito, el amo de todos ellos. Sacudió
la cabeza, como queriendo sacudirse de tales pensamientos que le atormentaban,
en el mismo momento en que cedía el trozo de techo que le sostenía en parte,
quedando a horcajadas, peligrosamente, sobre el caballete que formó la pared ya
libre y limpia del tejado. ¡Vaya susto! Pensó… y mientras se reponía volvió a
posar su mirada sobre Palomo y el niño.
El
perro llevaba sobre su lomo una especie de aparejo que él mismo le había hecho
para que Antoñito lo montara, sabiendo que el animal se dejaba montar por el
niño con docilidad. También le había hecho una jáquima especial con cuerda y
tiras de lona. El crio pretendía poner la jáquima en ese momento, estaba
preparándolo para que ejerciera de caballo fantástico en una extraña simbiosis
entre perro y niño que proporcionaba regodeo a ambos. Ya le había visto en otras
ocasiones haciendo de jinete, conformando una singular figura infantil sobre un
brioso corcel blanco con ronzal y espuelas. Era habitual encontrar, entre los
gañanes y gente de campo que habitaban el cortijo, a ambos, perro y jinete, a
modo de proyecto de un centauro mítico en estado infantil. No comprendía como
aquella impresionante mole de animal permitía que el chaval le hiciera tantas
perrerías y abusos sin la menor queja. Palomo era fiero con los demás, pero con
el crio se convertía en blandengue. Su mirada era limpia, sumisa, reflejando
una docilidad sorprendente, eso sí, al niño que no lo tocara nadie con mala intención.
En una ocasión, un temporero desabrido increpó al chiquillo que estaba
cerrándole el paso. En ese momento el
perro, que iba a su lado, se volvió y con un terrible rugido le enseñó una
dentadura limpia, fuerte y amenazante. El hombre se quedó de piedra y quiso
imponerse al perro, pero todos le aconsejaron que desistiera de ellos pues
Palomo era terriblemente fiero cuando entraba en pugna. Todo acabó cuando
Antoñito llamó al can y le dijo, con su media alengua: “Vamos Palomo”. Ahora,
el perro estaba mayor y hacía algunas cosas raras… serían de la edad.
Caray,
qué frío. Una ráfaga de aire helado le azotó la cara y Curro se percató que la
leve sudoración, que se había iniciado con el trabajo de reparación del techo,
había desaparecido, cosa evidenciada por aquel repelús que le distrajo, mientras
pensaba que era mejor bajar para comer algo, dada la hora.
En
ese momento volvió a mirar al niño que ahora disputaba con el perro. El animal parecía
agresivo, tenía la manita del niño en la boca, mientras la otra mano del chaval
sujetaba el ronzal y el perro cabeceaba dando la sensación de que había mordido
al crío atrapándole la mano, lo curioso es que Antoñito no lloraba. No lo pensó
dos veces, saltó como pudo del tejado creyendo que Palomo, en su senectud,
había perdido la razón, si es que los perros tienen uso de ella, y agredía a Antoñito.
Tomó una vara que había por allá y fue directo a sacudirle al animal que, ante
el doloroso contacto con el castigo, se desprendió violentamente del crio con
un quejido lastimero, pero sin mostrar agresividad, pues Curro era su amigo. En
todo caso puede que no entendiera las causas por las que Curro le castigaba tan
violentamente. Optó, tras recibir otro par de varazos, por huir del lugar aullando
y dejando al niño sumido en un llanto inconsolable. Curro quiso coger al crio
para protegerlo, pero este se resistía pegándole golpes en el pecho, en la cara
y allá donde llegara con sus bracitos, a la par que gritaba chillonamente: ¡Malo,
malo, deja, malo…! queriendo ir tras el perro que se había ocultado en la casa.
A
los gritos del chiquillo salió su padre y su madre que estaban en la casa,
preguntando qué había pasado y por qué lloraba el niño y actuaba de semejante
forma. Curro quiso explicar con detalle todo lo que había pasado y la extraña
conducta del perro. El padre de Antoñito no le dejó terminar y le dijo: “Escucha
Curro, yo estaba en la ventana viendo jugar al niño con el perro. El niño, en
su curiosidad, y sujetando con una mano la brida, intentaba cogerle la legua al
perro con la otra y tirar de ella, cosa que molestaba al animal como es
natural, procurando desprenderse mediante sacudidas con la cabeza. No le estaba
mordiendo, Curro, solo intentaba liberarse del atosigamiento a que le sometía
el crio, Palomo nunca le haría daño al niño, es más daría la vida por él si
fuera necesario y tú lo sabes”. Mientras, Antoñito, al sentirse liberado de los
brazos de Curro, se fue corriendo a buscar a Palomo. Lo encontró lamiendo la
zona golpeada, se acercó al perro y se abrazó a él, quedando los dos unidos en un
abrazo al que solo la inocencia del niño y la bondad del animal podían dar
sentido.
Curro
se percató de su error sin saber cómo enmendarlo. Quiso ir a buscar al perro y
tras él marchó el padre de Antoñito. Cuando el animal le vio se sobresaltó, y
el niño, en ese momento, comenzó a gritarle de nuevo que se fuera de allí. Ahora
el perro, ante los gritos del chiquillo, había cambiado y se enfrentó a Curro mostrando
su poderosa mandíbula y su disposición a
agredirle si tocaba al crio. Curro sintió miedo, se separó y protegió detrás
del padre. Este le dijo: “Vámonos Curro, deja al niño con el perro y más
adelante haremos las paces, cuando yo hable con Antoñito”.
Aquella
noche Curro no durmió bien. Soñaba que Palomo se marchaba con Antoñito sobre su
grupa y volviendo la vista atrás le amenazaba con su rugido si les seguía.
Estaba perdiendo al niño y al perro en la lejanía y una extraña angustia se apodero
de él rayando en la culpa, la frustración y la sensación de pérdida. Despertó
sudoroso y dispuesto a resolver el caso por la mañana. El padre le explicó a Antoñito
lo que había pasado, el error de Curro y cómo corrió a defenderlo a él de la agresión
de Palomo. El niño no comprendía, en su inocencia infantil, cómo le iba a hacer
daño el perro a él si eran amigos, uña y carne podríamos decir. De todas
formas, al final, entendió las explicaciones del padre y mostró su disposición
a volver a ser amigo de Curro, al que había gritado y retirado su amistad. El
padre le pidió que acompañara a Curro para hacer también las paces con Palomo y
accedió.
Luego,
cuando Curro y el padre de Antoñito hablaron, establecieron una estrategia para
que este y el perro borraran de su memoria lo sucedido y volvieran a ser amigos
como antes. Antoñito iría de la mano de Curro a ver a Palomo, se acercarían a
él tranquilamente, como amigos, y Curro le entregaría un trozo de carne en
señal de paz. Inicialmente el perro, que se encontraba en las cuadras, estaba
reticente, desconfiado hacía el adulto, pero sometido al niño. Antoñito lo
acarició mientras Curro le ofrecía la carne, que olió a la par que la mano asesina
que le golpeó el día anterior. Dio un paso atrás, aunque después, con el
tutelaje del niño, se dejó acariciar por Curro y acabó aceptando el presente
que volvía a sellar la amistad entre ambos. Los adultos salieron de la cuadra y
marcharon a la casa dejando al crio con el perro. Al cabo de un rato, perro y
niño aparecieron por el patio jugando, dando saltos el perro, buscando el
aparejo y la jáquima… todo volvía a ser como antes. Incluso la nieve del día
anterior se había esfumado dejando una mañana luminosa. El frío se suavizó y la
pared norte del patio ofrecía una “recacha” espléndida para tomar el sol del gélido
invierno. El padre del niño le dijo a Curro: Hoy no podemos ir al campo, pues
la tierra está enguachinada por la nieve
derretida, ¿te hace un pitillo en aquella
“recachita” para calentarnos? Y allá
fueron a hablar de sus cosas mientras liaban ambos sus respectivos cigarrillos
con tabaco de la petaca y papel de los librillos. Perro y niño jugaban ajenos a
todo. La vida seguía su cauce habitual dando lecciones para los que quieran
escucharlas.


























































































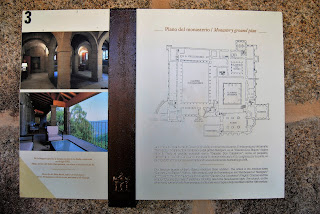





































































.jpg)

